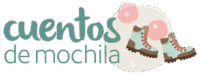“Parece una fotografía pegada en la ventana” decía Rodrigo, a medida que el bus se alejaba de la cordillera adentrándose en la ruta 3, una línea recta entre áridos y casi desérticos pastizales. Durante un poco más de 20 horas anduvimos entre los deprimentes paisajes amarillos invadidos por máquinas extractoras y pueblos petroleros, donde podíamos ver el Océano Atlántico con una gruesa, asquerosa grasosa y espesa mancha en la superficie golpeando los muros de contención. Como no fueron suficientes 26 horas de triste paisaje para bajarnos el ánimo, llegamos a El Calafate y un retén militar requisó el bus. Nos pidieron documentos de identidad a todos, compararon datos en sus computadores y no dejaron pasar al conductor sin antes revisar la maleta del mechudo colombiano y su novia quienes iban en la parte de atrás, es decir nosotros, obligando a un perro en repetidas ocasiones a oler nuestras maletas. Iban 50 pasajeros y fue exclusivamente necesario revisar al par de colombianos. Cargamos con una marca imborrable de narcotráfico y guerra.

Era necesario tomar decisiones una vez más, jamás en mi vida mi cabeza había tenido la obligación de trabajar y definir caminos que cambiaran mi destino cada dos días. A causa de mi indecisión de proporciones épicas, me base en un sistema de pros y contras escritos en un papel que me hizo el trabajo más fácil. Sin embargo fue aún mejor cuando empecé a dejarme llevar por el corazón, practicando un ejercicio que me había enseñado una mujer que hacía terapias de sanación espiritual en Bogotá. La práctica consistía en cerrar los ojos y preguntarme si un camino pensado me hacía sentir tranquila, tomando como correcta la primera respuesta que llegara a mí. “El corazón no se equivoca” me decía.

La baraja de opciones se abrió ante nosotros, me desconcertaba la manera en que cambiábamos el chip, por momentos éramos mochileros viajando con poco presupuesto y en otros nos convertíamos en turistas entrando a agencias de viaje. Hacía unos meses guardaba en mi cabeza el obsesivo objetivo de caminar sobre el glaciar. Por supuesto que era costoso y solo podía hacerse a través de una agencia pagando un plan turístico de esos que tanto me fastidian, pero es necesario abrir la mente y no cerrarse a una idea para poder disfrutar cada momento de la vida. Si la única manera de hacerlo era por ese medio ¿por qué no? Nos sentamos esa misma noche en la cama del hostal con un cuaderno y una calculadora. Concluimos que haciendo la caminata y partiendo hacia Uruguay, quedábamos con los bolsillos desocupados, y la incertidumbre por la falta de dinero podría llevarnos a momentos de angustia, e incluso a quedar atrapados en Argentina por no poder comprar un tiquete de salida.
Con cabeza fría y convicción, resolvimos el asunto de la manera más sensata, ¡gastarnos el dinero caminando sobre el glaciar y rogar que pudiéramos sobrevivir con lo poco que quedaba! Parece la decisión más estúpida de todas pero no lo fue, ¿cuando íbamos a tener la oportunidad de caminar sobre un glaciar?, tal vez nunca; así que nos dirigimos con afán a una agencia de turismo y compramos el plan para hacer un minitrekking sobre el Perito Moreno. Si el verano no nos devolvía el dinero estábamos perdidos.
La mañana siguiente, nos levantamos con la actitud de turistas y nos subimos a una van que pasó a recogernos para llevarnos al Parque de los Glaciares a 80 kilómetros del pueblo. Cada vez era más difícil enfrentar los buses llenos de turistas tomándose fotografías que de inmediato compartían en las redes sociales y guías haciendo de comediantes. Sin embargo como un mantra repetía “cada experiencia es un aprendizaje” y así lograba ver el lado amable de las situaciones que me molestaban. Durante dos horas recorrimos la carretera hasta la entrada al parque, donde nos pidieron como a pequeños niños ir al baño y lavarnos las manos para continuar. Hecha la tarea, nos adentramos en un paisaje totalmente desconocido para mí.
Nos subieron a una embarcación para navegar sobre el Lago Argentino a pocos kilómetros del Perito Moreno; encontrarme con un lago blanco reflejando las montañas nevadas con trozos de hielo a la deriva y al fondo como una pintura el imponente glaciar, me hizo olvidar las preocupaciones mundanas. Por un momento regresé a mi infancia al sentir la inocente felicidad de colocarme por primera vez unos crampones para caminar sobre el hielo y pisar terrenos totalmente desconocidos para mis sentidos, maravillosamente engañados por la atmósfera. Con los ojos, percibía una masa de colores azules, blanda, apacible y acolchonada como si fuese algodón, me daban ganas de morderla y abrazarla; pero otros sentidos me revelaban la verdad, era tan áspera que una caída sin guantes podría cortarme la manos, tan dura que cada paso para clavar los crampones era lenta y fuerte, tan helada que la lengua se dormía con solo meterse un mínimo trozo crocante de hielo en la boca y tan activa que constantemente escuchábamos estruendos que parecían cañonazos en el interior del glaciar, sonidos del rompimiento de gigantescos trozos de hielo y apertura de nuevas grietas que me ponían los pelos de punta aunque solo pudiera escucharlos. Cada paso que di sobre el glaciar fue una invitación a despertar mi curiosidad y descubrir una faceta de la naturaleza que hasta ese día ignoraba.
Para terminar la primera parte de la jornada, nos detuvimos sobre el glaciar a tomar whiskey con hielo y alfajores. El whiskey lo dejé servido al contrario de la mayoría de turistas, adultos con alto poder adquisitivo, quienes se deleitaron con el trago y abandonaron los alfajores que yo, nuevamente en un acto infantil, me deslicé en el bolsillo. Bajamos del glaciar y nos sentamos a almorzar nuestros sandwiches de queso y papas fritas. No me cansaba de comer lo mismo porque nunca sabía igual. Suena absurdo, pero un mismo pan no tiene igual gusto si se come contemplando un glaciar, que si se come en la cima de una montaña.